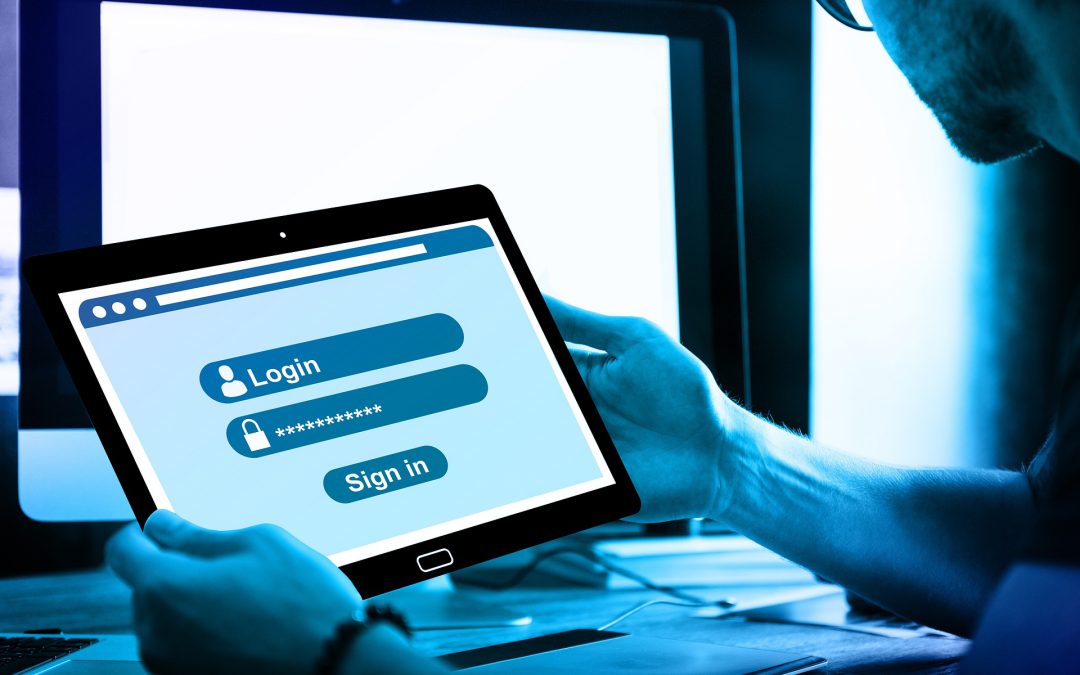Hacer trámites bancarios se ha vuelto como ir a la guerra desarmado: si no te matan, volvés malherido, desgastado y con síntomas de estrés postraumático.
Decía Napoléón que las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo. Bueno, yo, sin tener caballo blanco ni haber combatido en Waterloo, le agregaría, retrotrayendo tan célebre máxima a la actualidad, que con los bancos pareciera no haber otra alternativa para vencer.
Lo comprobé el fin de semana pasado que me enfrenté a un trámite en apariencia fácil y habitual que puso a prueba mi exigua capacidad de asombro y mi no menos escasa paciencia, cuando de lidiar con ciertas entidades públicas o privadas se trata.
Es curioso, pero entre más avanza la tecnología, más complicado se torna hacer ciertas diligencias. Yo entiendo que las claves dinámicas, los tokens y los códigos son parte los protocolos y controles de seguridad que establecen los bancos para proteger nuestros datos y patrimonio, pero es que a veces el asunto se torna medio surrealista y digno de un episodio de Ripley.
Resulta que por motivo de mi crónico e irremediable espíritu de despistado (nunca indespistado), se me olvidó la contraseña de ingreso a la banca en línea de uno de los bancos de los que soy cliente y de cuyo nombre no quiero acordarme (tampoco me están pagando para hacerles publicidad, mala, pero publicidad, al fin).
Un olvido muy común que a todos (despistados o no) nos ha pasado, con mejores o peores resultados, y que debería resolverse fácilmente con el ingreso de un par de datos por aquí, otros por allá y el envío de una contraseña temporal que sirve para definir otra permanente y ojalá bien anotada, a fin de evitar inoportunos “lagunazos” que nos obliguen a intentar entrar múltiples veces, digitando hasta con las iniciales y el número de calzado del tatarabuelo fallecido.

Bueno, hasta ahí todo bien y normal; un simple trámite de recuperación de contraseña. No seré el primero ni el último. El inesperado problema sobrevino cuando el bendito correo automático del banco no entraba ni al “spam” y uno ahí, como la loca del muelle de San Blás, contemplando la pantalla y dándole “refrescar” cada milisegundo a ver si se dignaba en aparecer.
Dos, tres, cuatro intentos y no había manera (fuera para cobrar la tarjeta ahí estaría de primerito y hasta repetido). ¡Como puede ser! Si es una simple clave y no los expedientes de los clientes morosos. Resignado y con mal presentimiento, me tocó recurrir al plan B: contactar a Servicio al Cliente por WhatsApp.
Después del saludo de rigor y plantearle mi consulta a “Robanquín” (así bauticé al Chatbot), este entendió que mi solicitud sobrepasaba sus habilidades de autómata bancario y me refirió con un colega humano en capacidad de resolverme en tiempo y forma mi solicitud… o, al menos, eso creía.
Tras explicarle a la ejecutiva preferencial, se confirmaron mis sospechas iniciales: “Estimado cliente, este trámite es considerado sensible y yada, yada, yada…” Si no, ya vi que me van a pedir hasta la fe de bautismo y la fecha de mi última confesión. Al final, se conformaron con foto de la cédula en tiempo real y la respuesta a unas preguntas de rigor para cerciorarse de que yo fuera realmente yo y no un cibercriminal prófugo a punto de consumar un golpe millonario.
Convencidos de que mis intenciones eran legítimas, me dijeron que me iban a transferir a un asesor de video llamada que nunca me llamó porque supuestamente “estamos presentando un alto volumen de consultas y el tiempo de espera es mayor al normal”.
Me remitieron, entonces, con otra ejecutiva preferencial que, luego de validar que el correo donde solicitaba la contraseña temporal era el mismo al registrado en el sistema y que lo había intentado varias veces sin éxito, tanto desde el teléfono como la computadora, me solicitó un correo alternativo, con la promesa de que me lo harían llegar lo antes posible.
Por fin, ya me iban a resolver y podría irme a bañar tranquilo y alistarme para asistir a un evento al que me había comprometido ir con un amigo y para el cual ya iba tarde. ¡Qué va! Espero hasta cinco minutos y ni los grillos se escuchaban de fondo. Cuando finalmente me escriben, resulta que era otra asesora bancaria, preguntándome cómo podía ayudarme.
¡No puede ser! ¿Otra vez? Empiezo a sospechar que todo era parte de una broma pesada o un sketch de Lente Loco. Convencido de lo contrario y a punto de mandar todo a la “remierda” (como diría Peter Capussoto y sus videos), respiro profundo y con aire estoico le respondo con amabilidad fingida: “Ya me estaba atendiendo y resolviendo una compañera suya. ¿Tengo que hacer de nuevo la consulta?”.
Al final no fue necesario, la señorita revisó la conversación anterior, no sin antes advertirme que, si quería continuar con mi gestión, debía indicarle dónde me encontraba en ese momento (no importa si estaba en el baño) y enviarle una fotografía, tipo selfie, donde nos viéramos mi persona y la cédula, ambos sonrientes, mondos y lirondos.
Cumplo con ambos requisitos y voilà: “Le enviamos por correo electrónico la nueva contraseña temporal”. Le agradezco y me voy de inmediato a mi correo y, de nuevo, no había mínima señal del escurridizo mensaje. Temiendo nuevamente lo peor, le consulto a cuál dirección me la mandó y, como si se tratara de un chiste cruel, me responde que a la que tengo registrada en el sistema.
Al borde del llanto y de tirarme por el balcón, le replico que la dirección registrada es precisamente donde no me llegan los mensajes automáticos y que si POR FAVOR me la puede enviar al otro correo que le di desde que iniciamos la conversación, hace más de una hora. ¿Me entendió o se lo dibujo?, lo pienso y poco me faltó para espetárselo en la cara.
Me ignora y me dice que, para finalizar mi solicitud y por razones de seguridad, me comunicará con un ejecutivo de atención preferencial del servicio de videollamada, algo que me dijeron iban a hacer desde un principio, cuando -repito- recién iniciábamos la conversación, hace más de una hora.
O sea, ¿es en serio o me están agarrando de maje? De verdad que el sentido común es el menos común de los sentidos, incluso en las entidades financieras. Ya resignado y tomándolo con humor, finalmente me mandan el link de la videollamada y, despeinado (venía saliendo de la ducha), a medio arreglar y con cara de exasperado, le respondo a la señorita, quien me habla como si nada hubiera pasado.

Haciendo gala de todas mis herramientas de autocontrol emocional, procedo a explicar por enésima vez el motivo de mi contacto y, tras contestar, también por enésima vez, a las preguntas de seguridad planteadas, registraron mi segundo correo y ahora sí (¡aleluya, aleluya!) me mandaron la bendita contraseña temporal, tras más de dos horas de dimes y diretes. Sí, así como lo lee, dos horas para recibir una secuencia de 10 dígitos alfanuméricos. Ya no sabía si lo que pretendía era ingresar a mi cuenta bancaria o hackear la página de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Terminaron ofreciéndome un seguro contra fraude que ignoré (¿no tendrían un seguro contra la inoperancia?) y mandándome una encuesta de valoración del servicio que no tenía ánimo ni tiempo de completar (ya iba tarde al evento), aunque bien se merecían un cero enorme en todo. Me despiden con un “que tenga una excelente tarde” que me sonó tan irónico como el “Dios lo bendiga” del presidente Rodrigo Chaves a los periodistas canallas.
A esas alturas, el daño ya estaba hecho y mi intención pasó de cambiar la contraseña, a cambiar de banco entero. ¡Por ineficientes! Y pensar que no debo ser el único…